LUCIDEZ (Lc 12, 49-53)
Es bien sabido que nuestra tarea como fieles discípulos de Jesucristo no es la de “defender la iglesia” (aunque esa institución, que constituye el “depósito” de nuestra fe; y, más allá de su historia, plagada de infidelidades y contradicciones, nos resulta imprescindible en su realidad originaria como comunidad portadora del legado de Cristo a sus discípulos); sino la de hacer presente con el testimonio de nuestra propia persona, es decir: viviendo “a lo Jesús”, “a la manera de Dios”, ese mensaje salvífico, razón y sentido de nuestra vida, y horizonte de futuro de ella.
En ese sentido, más que “reclamar derechos”, ”fundar una religión”, hacer proselitismo, o buscar reconocimiento, Jesús lo que hace es “vivir a la intemperie” para, simplemente, poder convertirse en punto de encuentro de todo el que busca, en disponibilidad absoluta, en perdón y misericordia incondicionales.
Pero Jesús no es ningún cándido, que cree que viviendo de ese modo ejemplar, desafiante y sorprendente, y que anticipa un futuro de plenitud, va a conseguir que el presente de la humanidad llegue a asumir esa perspectiva de infinito, y que la irrevocable promesa se haga ya realidad palmaria y palpable reuniendo a toda la humanidad en un solemne “sí” universal a su evangelio, con un aplauso unánime. El presente vive del futuro; pero todavía no es, ni puede ser, ese futuro. Su provisionalidad implica precisamente, que la bondad y la confianza en el mensaje de salvación, promesa mientras nuestro mundo sea caduco, pueda ser rechazada y combatida, pues su evidencia no puede ser la de la materialidad controlable, sino la de la profundidad del ser y de la vida. De ahí su lúcida advertencia: “he venido a traer división…”, es decir, rechazo y oposición de cuantos niegan o eliminan la dimensión trascendente de la vida, limitándola a lo controlable y asequible.
Resulta sorprendente, o cuanto menos curioso, que muchos cristianos piensen con cierta ingenuidad, que seguir a Jesús, aceptar su convocatoria y convertirse realmente en discípulos suyos, en testigos de su evangelio de salvación, tenga que ser reconocido en nuestra sociedad como el comportamiento ejemplar; y que, al margen de credos y libertades religiosas, deba ser motivo de elogio, de agradecimiento o de admiración. El evangelio nunca podrá “estar de moda”, porque no es un producto en el mercado de las ideas…implica siempre renuncias y riesgos.
Evidentemente, Jesús no proclama la “necesidad”, ni siquiera la conveniencia, de romper con la familia y enfrentarse a padres, hermanos, conocidos y vecinos, como signo del discipulado auténtico y radical; sino que nos advierte lúcidamente de la real posibilidad, dolorosa e hiriente, de que la incomprensión frente a su modo de entender y vivir nuestra existencia cree confusión y desconfianza incluso a los más allegados, a aquellos cuyas personas nos son o han sido imprescindibles para llegar a ser quienes somos y cuya influencia por las sendas misteriosas de la convivencia y del cariño, es probablemente y de modo inconsciente e imperceptible, la que nos ha conducido justamente (sin saberlo ellos ni nosotros) a apreciar en esa propuesta suya el verdadero sentido de la vida y de lo humano experimentado. Esa incomprensión, que puede conllevar rechazo y “división”, no anula nada de lo compartido y convivido…
Nadie duda de que con sus palabras, Jesús está haciendo alusión a su propia vida y persona; y desde ahí hay que considerarlas. Pero nadie, en consecuencia, puede dudar tampoco, de que esas palabras nos dicen que nuestra actitud como seguidores suyos ha de ser esa de “vivir a la intemperie”, estar disponibles, abrir nuestras puertas, buscar al prójimo… en definitiva: aprender de él sin esperar nada a cambio…
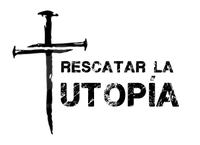
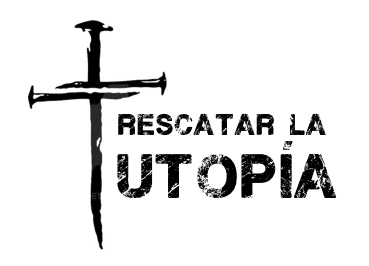





Deja tu comentario