UN DIOS FAMILIAR
No cabe duda de que la huella mayor, la más importante y decisiva que ha impreso Dios en su creación es la del amor, que se identifica con él mismo y que, por ello, se hace culminante en el cariño de la familia, profundo e incomprensible desde la simple biología, porque ésta desde su mecanicismo evolucionista no puede justificarlo convenientemente en su radicalidad e incondicionalidad; y, en cualquier caso, el apego y “sentimiento de mutua vinculación” que exige el largo desarrollo y la necesidad de acompañamiento del individuo humano por sus progenitores y familia, hace despertar y lleva grabada en nuestra persona una consideración de “amor imprescindible”, vinculante e ilimitado y eterno, absolutamente original y primigenio, dador de sentido y revelador de nuestra indigencia personal por un lado, y de nuestra “proyección al infinito” por otro.
Por eso, la”encarnación del Hijo de Dios” no es simplemente el hecho de que una persona humana, un individuo de nuestra especie, “es Dios”; sino que ese “Hijo de Dios” es también “Hijo del hombre”, miembro de una familia, necesitado de ella, depositario y revelador como todos nosotros de un amor que nos trasciende, surgido no de una relación “directa” buscada y pretendida con otras personas, sino del humus de la convivencia familiar que hace cristalizar en cada uno de nosotros una vinculación “misteriosa” embebida y rebosante de gratuidad, de disponibilidad y de dicha inefables.
El amor intradivino es familiar; de ahí el inconcebible misterio trinitario. El amor personal que nosotros decidimos autónomamente lo tomamos como comprensible y querido, pero el de la familia en la que nos forjamos como personas, nos trasciende. Y el “amor familiar” humano es así revelación genuina de Dios; por eso tal vez nos es imposible de evaluar mínimamente, si no lo tomamos a él como referencia. Pero cuando lo hacemos así, se convierte en la clave insoslayable para adentrarnos, comprendámoslo con mayor o menor precisión, en la propia divinidad, razón y horizonte de nuestra vida humana y del dinamismo del universo creado.
La teología y la cristología nunca insistirán bastante en que la encarnación del Hijo no significa solamente que Dios ha querido venir a su propio mundo creado como una de sus criaturas, “haciéndose hombre” (como si su revelación fuera en un individuo aislado del resto y autosuficiente como nadie puede ser, y cuya autosuficiencia imposible para el resto fuera justamente el criterio y la manifestación de su divinidad); sino que ha necesitado “ir haciéndose hombre” como cada uno de nosotros (de lo contrario no sería de nuestra especie y Dios no se habría hecho “uno de nosotros”) y asumir su dependencia, su precariedad y fragilidad, su inserción en la trama del amor humano, la semilla sembrada en el mundo, y que germina y crece en el seno de la familia a la que nos incorporamos, y cuya disponibilidad, dedicación y cariño misterioso como amor compartido ( podríamos decir que como un amor a la vez “impuesto” y libremente querido, “encontrado” y aceptado) es la única posibilidad de llegar a ser verdaderamente personas y alcanzar y gozar de nuestra identidad.
Es decir, la vida y la persona de Jesús adulto, su personalidad e identidad, están definidas “eternamente” no solamente por sus rasgos propios y característicos, sino por María y por José, por su familia, que ademas de haber contribuido decisivamente a madurar y fijar esos rasgos propios suyos, constituye su experiencia vital profunda y amorosa, y le otorga con ello su propia identidad y su conciencia de vida y de destino.
Dios es misterio, misterio de amor, de amor trinitario: sólo quien experimenta, asume y valora el amor de la familia experimenta el genuino amor de Dios, el amor en el que no existe un ápice de egoísmo o autocomplacencia, el único digno del infinito y de la eternidad, el que es garantía, fuente y fundamento de unidad y de identidad personal.
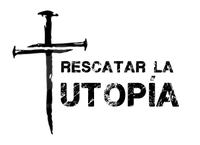
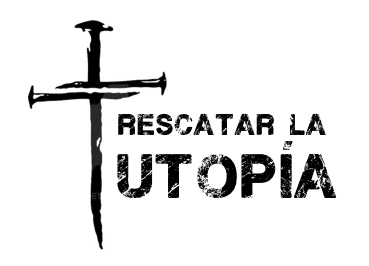





Deja tu comentario