Un rasgo definitivo, fundamental e identificativo del cristianismo, del evangelio anunciado por Jesús, es su carácter universal, que hace saltar los particularismos, estrecheces y fundamentalismos de los que son víctimas todas las religiones. El Dios del que habla Jesús, en la genuina tradición de Israel, no es un dios de rivalidades y luchas por la hegemonía. En línea con la propia tradición profética judía (implacable y feroz en su crítica a la continua traición del pueblo elegido y de sus dirigentes políticos y religiosos a los auténticos dictados de Yahvé, cuando los eligió como su pueblo), la vida de Jesús, y su culminación en la muerte de cruz, supone la desautorización definitiva y la condena radical de la rivalidad religiosa, de la intolerancia y del argumento de “la cruz y la espada”.
La universalidad es el quicio del cristianismo, su piedra angular y su motivo de escándalo; y convierte a los discípulos de Jesús en adalides de la libertad y de la fraternidad. Porque el horizonte universal cristiano está en las antípodas del adoctrinamiento y del proselitismo, de la imposición o del absolutismo. Muy al contrario, el horizonte universal del cristianismo lo da el reconocimiento de la dignidad humana y el absoluto respeto al prójimo, al ver culminar en Jesucristo la identidad del hombre y Dios, aceptando su propuesta de vivir desde ese horizonte de misterio que él nos abre, y encaminados con esperanza hacia su plenitud “cuando Dios sea todo en todos”.
Ese horizonte universal que conforma la identidad cristiana es, además, el único fundamento de su carácter misionero y evangelizador. El cristiano no es una persona religiosa intimista que relega su fe al ámbito de lo privado, sino quien siguiendo a Jesús anuncia con su vida su mensaje liberador al “pasar haciendo el bien”.
La universalidad cristiana es el polo opuesto de la exclusión y el etnocentrismo, del clericalismo y la sumisión, de la pretensión de superioridad o el monopolio de Dios; es el reconocimiento y acogida incondicional del prójimo, la asunción del hombre en su finitud, la confirmación de la necesidad del otro; es aceptar y asumir nuestra “imagen y semejanza” con Dios y, con ello, la imposibilidad de en-sí-mismarse.
A pesar de la continua presencia en el Antiguo Testamento de signos visibles de la voluntad salvífica universal de Dios, y de la denuncia y el reclamo de los profetas, el ser humano se obstina en cerrar los ojos ante el misterio de Dios precisamente por eso, porque es misterio y, como tal, impredecible, sorprendente, absurdo e inverosímil en apariencia, cuando no decididamente extravagante.
Sin embargo, lo que la ceguera de Israel no supo ver, lo que el hombre se niega a asumir aunque venga de Dios, se convierte en inevitable, de obligada aceptación cuando se confiesa a Jesús como el enviado de Dios, como su Mesías, el Cristo. Los particularismos, sectarismos y rivalidades religiosas han quedado clausurados y sus fundamentos demolidos: Dios nos ha instalado en un horizonte universal. Y ensombrecer mínimamente ese horizonte es atentar contra su voluntad; es decir, es renegar de Él y de su Cristo, rechazar el Evangelio, condenar de nuevo al crucificado y, con ello, condenarnos a nosotros mismos.
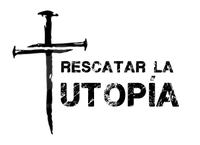
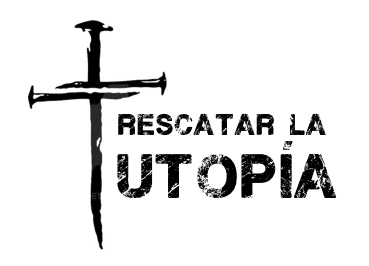





Deja tu comentario